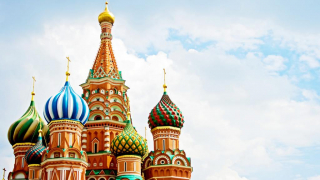Claves identitarias en la crisis de Bielorrusia
El fundador la nación
Lukashenko quiso ser considerado el padre (Batka) de la nación bielorrusa moderna tras el colapso de la URSS. Aprovechando el caos económico y político de los primeros años de transición, y ante un primer gobierno nacionalista cercano a sus vecinos lituanos y polacos, consiguió amplio apoyo popular para reconducir al país hacia un camino totalmente diferente: eliminación de los símbolos de la inmediata independencia (que había retomado la bandera de la República popular de 1918, con los colores rojo y blanco y el escudo de armas de Pahonia, ligada a la heráldica de la Confederación Polaco-Lituana), recuperación o actualización de parte del legado soviético (desde la nueva enseña nacional a viejos monumentos o al mismo nombre de la KGB), amplia defensa del aparato industrial local (donde Lukashenko había destacado como eficaz gestor agrícola de un Koljoz), sanción de la cooficialidad del idioma ruso en el país (siendo rusófono él mismo Lukashenko), y reestablecimiento de relaciones privilegiadas con su “gran hermano” del Kremlin,
El 20 de julio de 1994 tomó posesión como Presidente, tras vencer por sorpresa en segunda vuelta, y con más del 80% de los votos, al candidato oficial, el saliente primer ministro Viacheslav Kébich. El joven y popular Lukashenko había sido el único parlamentario bielorruso que votó en contra de la ratificación del Tratado de Belavezha en 1991 que ponía fin, casi oficialmente, a la URSS; fue durante los primeros años de independencia el más audaz de los críticos contra la corrupción de la élite excomunista del presidente Stanislav Shushkevich; y finalmente se convirtió en el portavoz de buena parte de la población aún defensora del sistema de protección social y estatista soviético y que se expresaba antes en idioma ruso que en bielorruso.
Un proyecto confirmado, en primer lugar, con símbolos integradores y una Constitución reformada para su nueva Belarús (Рэспубліка Беларусь/Республика Беларусь). El 14 de mayo de 1995 se celebró el referéndum nacional en el que se aprobaron cuatro grandes cambios: estandartes nacionales similares a los de la Bielorrusia Soviética, integración más amplia con Rusia, reconocimiento al idioma ruso del mismo estatus que al bielorruso, y refuerzo del poder presidencial ante el parlamento (pese a la campaña en contra del nacionalista Frente Popular); y en 1996, ante la moción de censura del Parlamento, Lukashenko impulsó una reforma constitucional que afianzaba su poder presidencialista, aprobada con más del 70% de apoyo ciudadano. Y en segundo lugar, en 1997 el Presidente firmó con el presidente ruso Boris Yeltsin la creación de un nuevo Estado de la Unión (Союзное государство); una entidad supranacional entre Rusia y Bielorrusia, a modo de futura Confederación.
Durante décadas, el régimen creado por Lukashenko y sus colaboradores, tuvo cierto éxito. A diferencia de muchas de las repúblicas ex-soviéticas, Bielorrusia parecía como un país relativamente estable económica y socialmente, con amplia protección estatal, con puestos de trabajos de por vida, sin problemas interétnicos y sin ambiciones territoriales, con ausencia de golpes de estado o asonadas militares, y con un papel internacional claramente neutral. Apoyado en un aparato público amplio y notables ayudas financieras rusas, Lukashenko dio aparente estabilidad al país desde una democracia formal muy limitada, ganando elección tras elección sin grandes contestaciones y con una represión bastante limitada aunque muy eficaz. Una nación estable e integradora, con un líder muy peculiar, en el espacio euroasiático.
Pero progresivamente, el popular y locuaz Lukashenko comenzó a aparecer, a ojos de los politólogos, como lo más parecido a un señor feudal en tiempos modernos: sin partido político de apoyo y con un parlamento con funciones muy limitadas, construyendo la organización territorial en base a relaciones de vasallaje y retando en todo momento a su “hermano ruso” en busca de recursos, e incluso llevando a su propio hijo a todo tipo de actos sociales y diplomáticos a modo de futuro heredero. Una peculiar vida política y personal durante los últimos años (entre dimes y diretes sobre sus supuestas novias y conquistas), llegando a ser considerado como el principal y más curioso “negacionista” en la crisis del Coronavirus, dejando la economía abierta sin tomar casi ninguna medida de protección general ante asombro mundial (e incluso con la única liga de fútbol activa durante meses en toda Europa). El régimen era él, Bielorrusia era él.
Pero los evidentes logros de Lukashenko, pese a las claras limitaciones democrático-liberales, parecían tener fecha de caducidad. El amplio apoyo popular con el que había contando, la citada estabilidad socioeconómica territorial, y el histórico patronazgo ruso no fueron suficientes, ya no eran suficientes. Y el Batka no se lo podía creer: había tenido pequeñas manifestaciones tras las elecciones de 2006 o 2010, pero ahora asistía a su Revolución de color contra el mísmisimo “padre de la patria”. Pensaba o quería pensar, que la amenaza venía de su “hermano” ruso, que exigía mayor integración entre los dos países y al que acusaba, inmediatamente antes de las elecciones, de injerencia al enviar al país, supuestamente, un nutrido grupo de mercenarios del misterioso grupo Wagner. Pero, al contrario, Minsk y otras ciudades (especialmente en la región de Grodno) se llenaron de manifestantes pro-occidentales exigiendo su renuncia ante el que denunciaban como fraude electoral en la nueva victoria de Lukashenko en las presidenciales de agosto de 2020 (prohibiendo la participación de notables rivales Serguéi Tijanovski, Viktor Babaryko y Valery Tsepkalo, e inflando su falsa reelección con más del 80% de los votos).
La crisis política
En dicho contexto de lucha ideológica y política (e inevitablemente también geopolítica), la oposición comenzó esa Revolución de color bielorrusa. Para ello creó su Consejo de coordinación el 17 de agosto de 2020, liderado inicialmente por la candidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, autoproclamada vencedora de las elecciones, Olga Kovalkova, Maksim Znak, María Kolésnikova, Pável Latushko y Serguéi Dylevski, e integrado posteriormente por 51 representantes de la sociedad civil (todos nacionalistas, por cierto). Una Consejo que se autoconsideró como el verdadero representante de la voluntad popular bielorrusa, y por ello la plataforma legítima para pilotar la transición ante la que pronosticaba como inminente caída de Lukashenko. Y para ello contaron con el apoyo de los países comunitarios vecinos (Lituania, Polonia, República checa o Ucrania) así como el de las principales instituciones globalistas.
Una nueva oposición, mucho más organizada que antes y más prudente en su discurso oficial (evitando todo paralelismo con la crisis ucraniana) tomaba la iniciativa. Con declarado apoyo del eje euroatlántico (aunque evitando banderas europeas y declaraciones antirrusas), tomaron las calles durante semanas, esperando la caída de Lukashenko. Pero pese a las precauciones ideológicas, el proyecto opositor era algo más que su declaración formal de transición: la bandera nacionalista rojiblanca se convirtió en su enseña (y que apareció masivamente en los escaños de la Rada ucraniana y del Sejm polaco), a los principales líderes se les escapaba de vez en cuando su sueño europeísta, los más destacados intelectuales globalistas comenzaron a aparecer en las reuniones opositoras, la UE reclamaba el cambio negando consideraciones geopolíticas pero advirtiendo directamente a Rusia. Para Alexander Duguin, a contracorriente del discurso oficial, no había duda: pese a la propaganda y al encubrimiento “los globalistas están tratando de tomar Bielorrusia por completo independientemente de si Lukashenko es bueno o malo (…) Esta es una revolución de color en interés de un mundo unipolar agonizante y un liberalismo en colapso. Es decir, el mal claro como el cristal está detrás de los rebeldes que se alzan contra Lukashenka. Este no es el pueblo, es una sociedad posmoderna, hundida en el abismo”.
Pero el Batka sobrevivió, sorprendentemente viendo los precedentes cercanos en Ucrania o Armenia. Por un lado, por la incapacidad de la oposición de alcanzar el poder sin deserciones masivas en las autoridades públicas y sin la decidida intervención occidental en el territorio, o sin agitar la división étnica y usar la llamada “violencia democrática” para desalojar a los miembros del régimen. Y por otro lado, por la base de apoyo más sobresaliente de lo que se esperaba al sistema nacional vigente (más que al propio Lukashenko): una fuerza policial represiva bastante fiel, amplios sectores conservadores y rusófonos leales (en zonas rurales e industriales), y el apoyo progresivo al régimen de una Rusia (que veía poder sacar partido, geopolíticamente hablando, de un Presidente que era pretendido aliado crucial pero que pocas veces aparecía cercano al Kremlin en los últimos años).
A diferencia del prorruso Yanukovich en Ucrania ante la Revolución del Maidán, el Presidente bielorruso aguantó la presión de la calle y de las cancillerías europeas (manteniendo a su leal Viktor Golovchenko como primer ministro y nombrando al prorruso Ivan Tertel como jefe de la KGB). Y lo hizo por varios factores: la enorme consistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al régimen, el citado apoyo de sectores sociales y regionales conservadores y rusófonos, la progresiva división de la oposición ante la falta de grietas en el sistema y el miedo a un Maidán bielorruso (con la escisión protagonizada por el nuevo partido de Babariko y María Kolésnikova, que parecían reconocer la necesidad de participar de alguna manera en el régimen), y sobre todo por el apoyo finalmente claro de Rusia, tanto de manera directa (no reconociendo interlocución a la oposición) e indirecta (mandando gestores rusos al país), si no explícitamente a Lukashenko, sí al sistema político bielorruso vigente (línea perfectamente marcada por el Canciller ruso Serguéi Lavrov).
El debate identitario
Democracia contra autocracia. Es el debate que aparecía en los medios de comunicación occidentales. Pero no es tan fácil, nunca es tan fácil. En el escenario bielorruso se enfrentaban, o se querían enfrentar, dos banderas, dos idiomas, dos elites, dos sociedades y dos vectores geopolíticos. Quizás debamos de nuevo hablar del conflicto identitario real que fundamenta y condiciona disquisiciones políticas realmente no tan democráticas. Porque Bielorrusia (Rusia blanca, o Alba Rutenia en latín) era otra gran frontera histórica, y quizás también en clave etnogenética (junto con el sector occcidental ucraniano), entre los eslavos orientales y los eslavos occidentales. Un limes histórico y étnico donde surgieron los legendarios rutenos, o pueblos eslavos pertenecientes a la primera Rus de Kiev (y cristiano ortodoxos por obra y gracia de la influencia bizantina) separados de los futuros territorios del Principado de Moscovia tras la invasión tártaro-mongola, e integrados bien en la Mancomunidad polaco-lituana o en el naciente Imperio habsburgo.
Identidad histórica compleja, como todas, construida entre la integración y la diferenciación en ese siempre polémico “mundo ruso”. Y que en la actualidad nos muestra como Bielorrusia era el país más rusificado de las antiguas repúblicas soviéticas, el más ligado económica, política y culturalmente a Moscú, y con el que compartía, grosso modo,buena parte de sus valores soberanistas y tradicionales (en el seno de la CEI y de la Unión euroasiática). Pero también era esa última frontera del llamado espacio vital ruso (grossraum) ante la constante expansión del citado eje euroatlántico. Sin su alianza estructural, la UE y la OTAN llegarían tarde o temprano hasta las puertas de la misma Smolensk.
Y en este plano identitario, con sus implicaciones políticas y geopolíticas, durante varios años Lukashenko jugó a dos bandas. A modo de un antiguo “país no alineado”, Bielorrusia quiso ser región visagra entre Occidente y Oriente, especialmente tras los sucesos de Ucrania en 2014., aprovechando el miedo a un nuevo avispero en pleno viejo Continente. Lukashenko pretendía desprenderse, en este contexto, de la tradicional tutela rusa (sin reconocer la anexión de Crimea, por ejemplo) pero sin romper su privilegiada relación económica (aunque en un continua disputa comercial y financiera con Moscú, desde la venta de los famosos productos lácteos bielorrusos a la compra subvencionada de derivados del petróleo); y además quiso ser reconocido, siquiera parcialmente, como socio amigable por la UE, saliendo de la sanciones por la restricción de los derechos humanos y accediendo a nuevos préstamos internacionales (por ello, relajando el sistema de visados, acogiendo las negociaciones en Minsk entre rusos y ucranianos sobre la región del Donbás, o acudiendo a las reuniones de la Asociación oriental europea). Una postura ambivalente bien asumida por su Ministro de exteriores bielorruso Vladimir Makei.
Una estrategia de supervivencia que, como señalaban numerosos analistas, tarde o temprano era insostenible y debería obligar a tomar un camino definitivo. El gobierno de Lukashenko mantenía parte de la herencia soviética pero buscaba cierta modernización económica, hablaba siempre en ruso con su acento local pero impulsaba el bielorruso oficialmente (cuando, según el Censo nacional de 2009, el 70.2% de la población hablaba diariamente en idioma ruso), mantenía el discurso fraternal con Rusia y reclamaba la soberanía e independencia nacional, quería una apertura a Occidente pero sin atender a sus exigencias “democratizadoras”. Un pretendido equilibrio identitario que, finalmente, fue el caldo de cultivo para el desarrollo y legitimación de redes de oposición nacionalista como nunca se habían producido en la historia reciente del país, y que no reclamaban la reforma progresiva del sistema sino directamente la caída y salida del poder del Batka, e incluso reorientación de la política internacionales e incluso la eliminación de sus símbolos nacionales (apenas en sus comedidas palabras, si visible en sus actos).
Así, en agosto de 2020 Lukashenko, obligado por los realidad (y armado hasta los dientes en fotos y videos) tuvo que tomar la gran decisión, reconociendo que sin el apoyo de Moscú no había posibilidad real de mantenimiento de su Presidencia y de su régimen. Apelaba ahora a la hermanda eslava, denunciaba los intereses rusófobos de la oposición (que a su juicio querían prohibir la lengua rusa o buscar la ruptura de la Iglesia Ortodoxa), pedía una imposible intervención policial o militar de Putin en su ayuda (en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva) señalaba la amenaza de contagio revolucionario en la propia Rusia, y hablaba incluso de la posible invasión de la OTAN en su frontera occidental con Polonia.
Y Rusia se cobraría, aparentemente, por fin su precio. Durante muchos días el Kremlin mostró un apoyo más bien limitado al Presidente bielorruso y un actitud más que comedida esperando acontecimientos; e incluso sus medios de comunicación aprovecharon el momento para criticar de manera abierta y con bastante dureza a un aliado al que consideraban últimamente tramposo y desleal. En un principio, el gobierno ruso se limitó a reconocer su victoria electoral y a apelar al respeto a la ley vigente, aunque reconociendo ciertas reivindicaciones legítimas de la población que protestaba. Pero progresivamente el Kremlin comenzó a tomar partido y desembarcar en el país vecino: la represión se hizo más limitada pero más selectiva siguiendo indicaciones rusas, los medios de comunicación estatales comenzaron a ser dirigidos por miembros de RT, supuestos mercenarios rusos se ocupaban de la protección especial de Lukashenko y su elite, el Presidente bielorrruso parecía ahora aceptar la mayor integración económica y política exigida por Rusia pero que durante años se había negado a aceptar, y el primer ministro ruso Mikhail Mishustin fue el primer líder extranjero en llegar a la capital bielorrusa tras las elecciones y tras las protestas.
El “último dictador de Europa”, otro “autócrata oriental”, “el líder de su propia Unión soviética”, el “férreo dueño de Bielorrusia”. Definiciones usuales sobre Lukashenko y su régimen para articulistas y medios occidentales; pero un Presidente que siempre se definió, asimismo, como ese Batka o bondadoso padre de una nación a la que mantuvo independiente, estable y ordenada. En las horas finales de su gobierno, la Historia comenzará a dictar sentencia, mostrando si Lukashenko sobrevivió temporalmente con ayuda rusa y consiguió un retiro dorado, si propició la que muchos consideraban inevitable mayor unión con Rusia, o si dio paso a una nueva era donde se definiría la Identidad nacional bielorrusa en clave euroatlántica (siguiendo los pasos de Ucrania, pero evitando el conflicto civil) o en clave euroasiática (propiciando una sucesión ordenada bajo control del Kremlin, en el marco del Estado de la Unión).